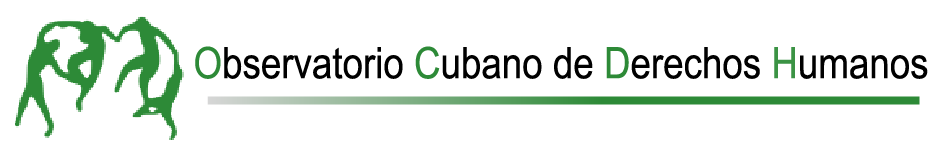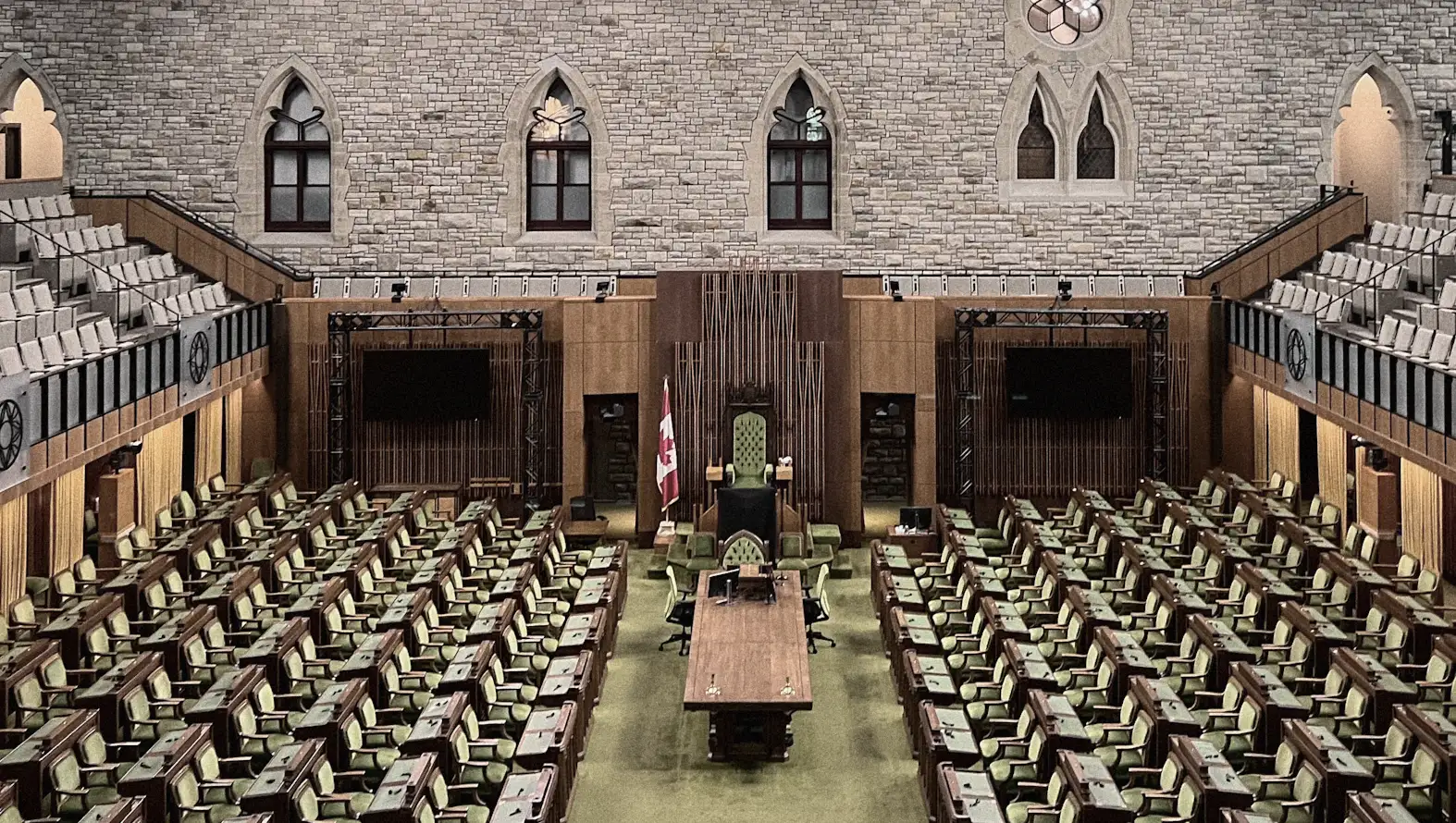Los países democráticos del mundo, esas sociedades afortunadas donde el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión están sacralizados por sus leyes y por la conducta impecable de sus líderes, suelen ser condescendientes, comprensivos y mirar entretenidos el cielo azul o las nubes grises, a la hora de plantearse el asunto de sus relaciones con el gobierno cubano, una dictadura arcaica y violenta que no usa máscara ni anestesia.
Ahora, en estos tiempos, se les puede ver enfurruñados y severos con Nicolás Maduro y sus amigos porque quieren imponer en Venezuela una copia de la estructura de mando que funciona en Cuba. Al mismo tiempo, en los salones donde firman advertencias o amenazas contra los herederos del chavismo, se apresuran a rubricar con desenfado proyectos de convenios con el castrismo, invitaciones a ministros, ayudas económicas, mamotretos de colaboración para enviar a sus inversores y expertos a trabajar sobre los escombros que dejó el socialismo en la Isla.
Allá van todas las semanas, enguayaberados y felices, a dialogar y estrechar sus contactos con la élite criolla que los recibe con música y cocteles por oportunismo y conveniencia y que, desde luego, es la que le impone a los ciudadanos cubanos un brutal mecanismo de represión que tiene sus parientes más cercanos en Corea del Norte, China y Vietnam.
La violencia estatal no deja libre ni un solo espacio entre la Punta de Maisí y el Cabo de San Antonio, y está dirigida, en especial, contra los activistas de derechos humanos, los periodistas y artistas libres.